Si de algo debemos estar seguros es de que Dios abomina el pecado pero ama al pecador. Todos los hombres nacidos de mujer somos pecadores por naturaleza, genéticamente venimos contaminados de esa característica típica del ser humano, leamos: “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre” (Sal. 51:5). No importa la cantidad ni la calidad negativa del pecado, todos somos culpables y por lo tanto, reos de condenación eterna en el lago de fuego, el infierno. No podemos ni debemos ignorar ni eludir esta realidad congénita en nuestra naturaleza. Dios abomina el pecado y ha determinado el juicio contra los que aman y practican el pecado. Nadie puede decir que no ha pecado, el hombre en sí es pecador.
El apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre (Adán), y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12). Esto me lleva a la conclusión de que yo nací bajo condenación, por eso Cristo Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Qué sentido tiene condenar lo que ya está condenado? Leamos: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado…” (Jn. 3:17-18). Es fácil comprender que Cristo es la oportunidad de ser libres de la condenación que pesa sobre nuestra cabeza desde que nacemos. No cabe la menor duda que es tan grande el amor de Dios para con los hombres, que envió a Jesucristo para librarnos del destino fatal que traemos ligado a nuestra humanidad. Si alguien no recibe a Jesús como su Salvador, no será condenado por ignorarlo, pues ya nació condenado, sino simplemente perdió la oportunidad de ser salvo por su sangre preciosa.
El que decide soy yo
Dios en su inmensa misericordia llama al hombre diciendo: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Is. 55:7). La posición del pecado en el hombre es tan poderosa que lo ha convertido en un verdadero monstruo que destruye y asesina sin misericordia. La tierra se tiñe de sangre, las ciudades son bañadas de sangre por la violencia inmisericorde de sicarios, que por unas cuantas monedas asesinan; las cárceles están sobrepobladas de asesinos y perversos que día a día maquinan sus maldades; las autoridades tratan infructuosamente de combatir este flagelo social que enluta a miles de personas angustiadas e impotentes ante la magnitud de la maldad.
La misma estructura de la justicia, en muchos países como el nuestro, está corrompida por la mafia que compra a los jueces y operarios de la ley, los cuales debilitan el juicio y la verdad es alterada para torcer la justicia, generando en la sociedad una frustración tan grande que los lleva a aplicar con sus propias manos justicia sobre los malos. Ante este desolador panorama Dios insiste en decir: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos (…) Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra…” (Is. 1:18-19).
Sí mi querido hermano y amigo, soy yo el que decido ser libre de la consecuencia del pecado que es la muerte eterna. Nadie puede decidir por mí ni tampoco obligarme a aceptarlo; no, soy yo el que decide y nadie más. Por eso tienen vigencia las palabras de nuestro buen Dios dirigidas a los pecadores, a los que maquinan para hacer perversidades; a los asesinos que matan despiadadamente; a los narcotraficantes que en su afán de enriquecerse venden la muerte en sus productos; a las prostitutas que viven hundidas en un mar de pecados de adulterio y fornicación, enredándose en prácticas satánicas, consultando brujos y espiritistas; a los ladrones que no sólo roban sino que también matan y destruyen a sus víctimas; a los secuestradores que no les importa el dolor que ocasionan a la víctima y sus familiares; a los jueces que se dejan sobornar para dejar libre al malo sin importarles las consecuencias de su mala conducta; a los policías que como representantes de la ley se dejan comprar con sobornos, etc.
A todos los hombres pecadores digo: oigamos la voz de Jesucristo llamando para librarlos y salvarlos de la condenación eterna. Y dice: «Deje el impío su camino» y esto, naturalmente incluye a los pastores fraudulentos, que endulzan sus lenguas para obtener de los miembros de sus iglesias jugosas ofrendas, sacrificando la verdad del evangelio de Jesús. El que tenga oídos para oír que oiga, así dice el Espíritu Santo de Dios. Amén.

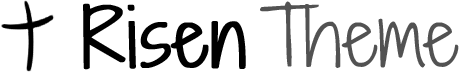
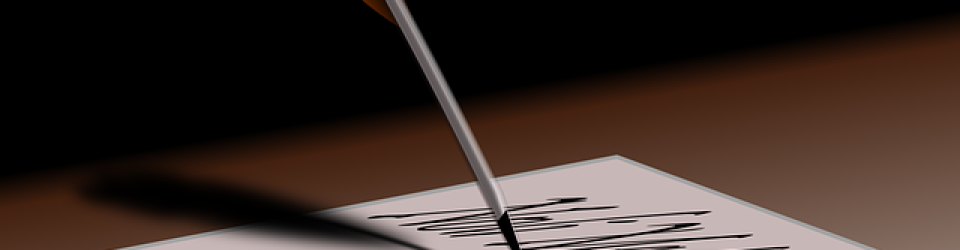
0 Comments