Creo, dentro de lo más profundo de mi ser, que somos seres verdadera e indefectiblemente dichosos o bienaventurados, al ser parte de este reino glorioso de los cielos, instaurado en este mundo. Teniendo como líder, cabeza, núcleo central, autor de todo lo existente y sobretodo -Padre nuestro-, al único y sabio Dios eterno: “El Shaddai-Adonai” (el todopoderoso de las alturas, en lo más alto), el cual de lo inexistente o de la nada, por medio de la palabra de su boca, hizo nacer todo lo que hoy vemos, percibimos, oímos, palpamos y degustamos. No habiendo en el universo mismo, ser semejante en perfección y poder absoluto como él.
Pues de ese Dios quiero que recibas hoy sus promesas: “el que tenga oídos para oír, que oiga”, ya que él habla a sus hijos de muchas maneras. Pero es a través de su Palabra -en la profecía misma escrita, luego de haber sido revelada a sus profetas-, mediante la cual se da a conocer respecto a lo que es su voluntad absoluta y mediante el conocimiento puesto por obra, alcanzar sus maravillosas promesas, las cuales por medio de la fe en obediencia, gozaremos hoy y por la eternidad.
Quiero en esta carta realzar la forma absoluta, recta e invariable de nuestro gran Dios, para que esta certeza sea cada vez más firme y evidente ante nuestra débil fe. Inicio, entonces, con esto: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Ro.10:17). Es indispensable oír, analizar y escudriñar la Palabra de poder. Así iniciaremos una carrera de entendimiento, sabiendo también por la misma, que Dios al referirse de sí mismo le expresa a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY”. Dios es admirablemente inmutable y dice a su pueblo categóricamente: “Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta” (1 S.15:29). Dice también: “Porque yo Jehová no cambio…” (Mal.3:6). Y algo más: “Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán” (Sal.102:25-27). Y dice el Señor: “…y haré todo lo que quiero” (Is.46:10).
Luego, entonces, de conocer la inmutabilidad de nuestro Dios, conozcamos profundamente y aferrémonos a sus promesas. Confesémoslas con nuestra boca. Creámoslas en nuestro corazón y esa convicción irá cada día creciendo más y más, formando verdaderos cimientos y vigorosas columnas del templo del Espíritu Santo de Dios -que son nuestros mismos cuerpos-, fortalecidos por las obras que han de ser manifiestas de continuo, en todo aquel que persevera en la esperanza de su victoria y salvación. Así como un día declara la Palabra a través del apóstol Pablo, refiriéndose de Abraham: “El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser (por la fe) padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios” (Ro.4:18-20).
Ahora, ya sabiendo quién y cómo es nuestro Dios, el cual: “Siempre será fiel a su palabra” te preguntarás y ¿cuáles son esas promesas? Pues quiero contarte que toda la Escritura está saturada de grandes promesas, las cuales llenan todo espacio, circunstancia y necesidad, de todos aquellos que tenemos el privilegio de creerlas. Y para el efecto, las hay para edificar tu vida secular con proverbios y salmos con promesa, acerca de tu siembra y cosecha, resultados de vivir en la voluntad de Dios. Promesas para los momentos de dolor y angustia, en pobreza y escasez, en vituperios y tribulación, en la tristeza y el luto, en fracaso y prueba. Y sobre todas las cosas, las promesas en fe en cuanto al perdón de mis pecados; en cuanto a la restauración de mis errores. Seguros en la promesa que Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, tomando el lugar de muerte que me correspondía a causa de la desobediencia. Y seguro que él me apartó “desde antes de la fundación del mundo” y luego “desde el vientre de mi madre”; y que luego de todo el proceso de llamado me regala una de las promesas más excelsas al manifestar su Palabra: “…el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo…” (Fil.1:6).
¡Qué Glorioso! Apropiémonos personalmente de las promesas, así como sus siervos antiguos como David, al decir: “Jehová es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida; él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá; Jehová es mi escudo y mi fortaleza; a ti clamé y me sanaste”. Un Job, expresando que “aún muerta su carne, con sus ojos podría mirar la gloria de Dios”. Un Noé, pregonero de justicia que contra todo pronóstico negativo predicó, actuó y esperó hasta que apareció de nuevo la paz y el renuevo.
Ahora mi amado, roguemos a Dios permanecer en el ánimo y el espíritu de esperar en llegar felizmente a su presencia, trascendiendo aún a la misma muerte en esperanza contra esperanza, ya que el sistema cada vez nos trata de atrapar y destruir. Avancemos y vivamos por la fe en las promesas del Eterno. ¡¡¡El cielo y la gloria nos esperan!!! Así sea. Amén y Amén.

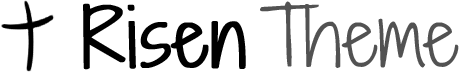
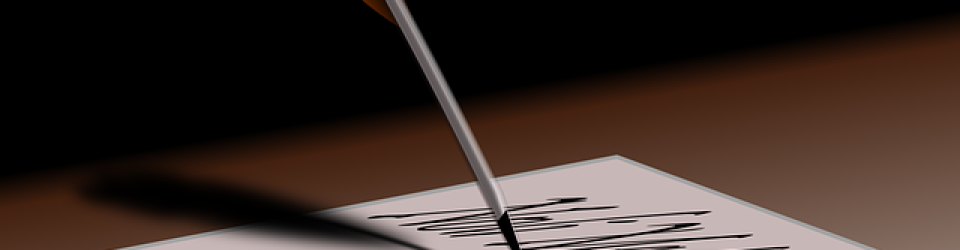
0 Comments