Todo hombre -como ser creado- no goza de autonomía en ninguna de las áreas de su existencia ni aún en lo biológico, ya que necesita de otras especies y órdenes de la naturaleza para su simple subsistencia; menos en el aspecto abstracto, que incluye sentimientos, pensamientos y en lo más profundo y maravilloso que es lo espiritual. Sin embargo, Dios, en los orígenes de nuestra especie, puso en Adán su misma imagen y semejanza sin egoísmo ni temores: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn.1:27).
Este nuevo ser tenía en su libre albedrío la capacidad de elegir una vida material o espiritual y esto, basado en quién debía de gobernar su vida de allí en adelante. Al elegir el materialismo, surge a lo que la palabra le denomina “alma viviente” (ver 1Co.15:45). Y qué es esto, sino precisamente una vida de sobrevivencia, postrándose ante sí mismo y por ende, a las fuerzas satánicas que lo guiarían de allí en adelante -aun al desafío contra el mismo creador-.
Ya no hay más imagen de Dios en él, no hay figura ni presencia a quién imitar para ser espiritual. Paulatinamente pierde el concepto de quién y cómo es su creador, quedando en el anonimato a expensas de sus propios razonamientos… ¡Y ahora! ¿A quién imitar? Si Dios mismo se escondió allá en el huerto de Edén: “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida” (Gn.3:24). Esta es la triste historia de quien tuvo la oportunidad de la eternidad, despreciándola. Pareciera que aquí termina -tan pronto- la vida del fracasado Adán.
¿Dónde empieza el milagro de misericordia, único en su género?
Al ya no haber ejemplo digno de ser imitado para alcanzar la eternidad: “…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios…” (Ro.3:23), y porque: “…el alma que pecare, esa morirá” (Ez.18:4), Dios en su infinita gracia, nos hace nacer un ser perfecto y espiritual, el cual trae impregnada la imagen genuina del mismo Dios, quien sobre todas la cosas elige voluntariamente hacer la voluntad de la esencia del creador, siendo que en Jesucristo habitaría toda la plenitud de la Deidad, como lo declara el apóstol Pablo en Colosenses 2:9.
Esto significa que en la encarnación del mismo Dios en Jesús, se materializa una amplia forma de vida y conducta para ejemplo y demostración que con Dios -aún en esta carne- es posible agradarle y retomar el camino de retorno a la idea original del creador de hacer del hombre una criatura eterna. A este ser le llama la escritura “el postrer Adán” o “espíritu vivificante”. Recordemos que el primer Adán, era “alma
viviente”. Esto sólo abarca la parte existencialista, pero de Cristo se refiere a algo espiritual y eterno, aplicado a una vida práctica, la cual en adelante en esta nueva carrera, ha de constituirse en la lámpara, el camino, la única verdad y la única esperanza de vida. Porque en él está “la vida”, él es el árbol de la vida, escondido hasta su manifestación.
Es más que evidente que Dios ya cumplió a través del máximo ejemplo de humildad, amor y fidelidad, con ponernos en la parte superior de nuestra hoja en blanco -que es nuestra vida-, una muestra de la plana a llenar en adelante, en base a las instrucciones impregnadas en la palabra y cotejada por los siervos de Dios que nos han sido de testimonio fiel, de que con Cristo y la unción e influencia directa del Paracleto, hoy podemos decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil.4:13). Y como dijera el apóstol Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Co.11:1).
Creo que una de las figuras indefectibles para una victoria absoluta, es vivir y amar como Cristo lo hizo. Al inicio, la imagen de Cristo en la iglesia primitiva era de mucho peso vivencial. Sin embargo, la historia y el tiempo se han encargado de menguar la cruz y elevar los niveles de la autoestima mediante toda táctica humana del anticristo, plasmado en los derechos humanos y otras doctrinas filosóficas, encaminadas a exaltar los valores, conocimiento y ciencias humanas, desechando virtudes como la humildad, la obediencia, la fidelidad, el amor y la santidad, que son características inherentes al Hijo de Dios. La iglesia actual, es sólo una caricatura cómica y religiosa con tentáculos ecuménicos de complacencias; habiendo perdido su identidad con la figura del Maestro, respecto a los verdaderos valores para salvación.
Hermanos, qué nos queda pues, más que escudriñar profunda y exhaustivamente, mediante las Sagradas Escrituras, la vida, reacciones, carácter, personalidad, entrega, amor, etc., de nuestro Señor. Para que diligentemente corrijamos de continuo nuestra vida y comparemos a conciencia ¿cuánto me parezco a Jesús? Creo que tenemos mucho que cambiar, pero por hoy queda esta autoevaluación y repito: ¿cuánto me parezco a Jesús? Espero que cada quien, un día alcancemos la imagen del espiritual. A Dios sea la gloria. Amén y Amén.

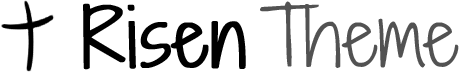
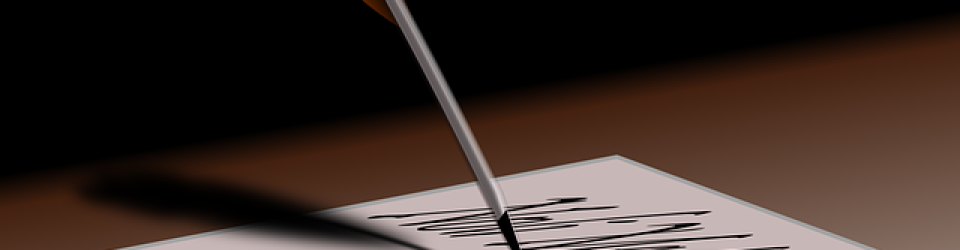
0 Comments