“Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida” (Jn. 3:34).
La credibilidad de las palabras de Dios, dichas a través de nuestro Salvador Jesucristo, es un valor determinante de salvación o en caso contrario, la incredulidad, define la condenación eterna. Así de importante y fundamental es el valor que yo, como ser humano, le asigno a las Sagradas Escrituras, las cuales me pueden hacer salvo. El origen de las palabras que contiene la Biblia, debemos estar plenamente convencidos que vienen del mismo cielo, como lo diría el profeta Juan el Bautista, cuando afirmó que: “El que de arriba viene, es sobre todos…” (V.31).
Jesús era el que venía de arriba comunicando las palabras de su Padre a los hombres; dando a conocer su voluntad redentora para con la humanidad. Y no necesitamos recurrir a la arqueología para tratar de darle valor histórico al contenido de las Sagradas Escrituras. Aunque naturalmente existe una amplísima gama de documentos históricos, y descubrimientos arqueológicos de ciudades que en algún momento de la historia se llegó a creer que solo existían en la Biblia, pero no en la realidad. No necesitamos confirmaciones de este tipo para creer o para valorar el inmenso tesoro que contiene la Palabra de Dios.
Desde el principio del ministerio del Señor Jesús, la fe simple y sencilla, jugó el papel determinante para definir quiénes son de Dios y quiénes no. Por eso la exhortación que el Señor Jesús le hace a Tomás: “…Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron” (Jn. 20:29). Debemos creer de corazón, que lo que Jesús vio y oyó en los cielos de su Padre Dios, es lo que él testifica. Por ello, debemos aceptar que todo esto se ha escrito para que creamos: “…que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis «la preciada» vida (eterna) en su nombre” (V.31).
Pero el Señor Jesús se topó con una muralla de incredulidad en los líderes del pueblo de Israel, los cuales no recibían su testimonio ni le daban credibilidad a sus palabras. Le acusaban de haber inventado su doctrina, pero el Señor Jesucristo sostenía enfáticamente que sus palabras las hablaba de parte de su Padre celestial, y Juan el Bautista decía: “El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz (no miente). Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla…” (Jn. 3:33-34).
¿Cuál es el efecto de creer?
Existe un terrible riesgo cuando yo dudo de la veracidad y credibilidad de las palabras que contiene la Biblia. Y es que yo puedo, consciente o inconscientemente, hacer a Dios mentiroso, pues pongo en tela de duda las promesas gloriosas que Jesucristo hizo a los que creyeran en él.
Dice la palabra de Dios: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (V.36). Observe esta tremenda afirmación que hace el Señor Jesús: «el que cree en el Hijo tiene vida eterna» creer sin necesitar muletas (afirmaciones y pruebas que validen la credibilidad de la Biblia). No, yo creo porque la Biblia lo dice, punto; y yo creo que es la palabra de Dios. Quizás al hacer esta afirmación seamos catalogados como fanáticos. Bueno, no seríamos los primeros en sufrir este tipo de escarnios.
Ahora, quiero dejar claro que no es un simple creer del diente al labio. No, es el creer que es acompañado de evidencia. Y la única evidencia de que yo estoy creyendo de todo corazón a las palabras de mi Salvador, contenidas en la Biblia, es la «obediencia», y con esto puedo dar crédito absoluto a lo que la Biblia afirma y contiene. Obedecemos porque creemos que “Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Ti. 3:16). Es ella la que nos permite alcanzar la formación en nosotros del hombre perfecto, preparado para toda buena obra.
Sí, mi amado hermano, usted que profesa creer en Cristo, pero no tiene obediencia evidente, lamento decirle que «la ira de Dios está sobre usted». Así lo dijo mi Señor Jesús y lo creo. No se olvide que para Dios es mejor la obediencia que santos cultos o grandes y solemnes asambleas, las cuales sólo sirven para exhibir habilidades artísticas y personales, pero que en nada contribuyen para obedecer los santos mandamientos del Señor Jesucristo. Unámonos con el salmista David al decir: “Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin” (Sal. 119:33). Amén y amén.

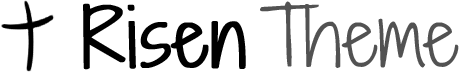
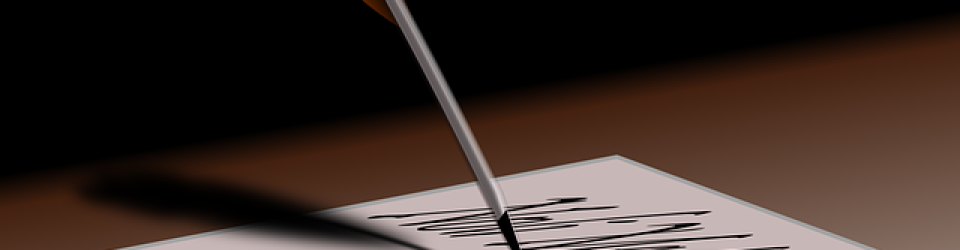
0 Comments